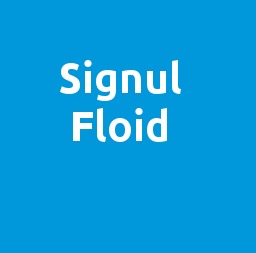Alguna vez te has preguntado como es posible hacer los ficheros de tu ordenador más pequeños?. Como es posible que gzip coja esos ficheros de texto y los deje en nada?. O como se quedan las fuentes del kernel en unos pocos megabytes?. Pues, agárrate los machos que todas esas preguntas van a ser respondidas a continuación…. Si nunca te has
hecho alguna de esas preguntas, creo que estás leyendo la revista
equivocada.
La compresión de datos es un proceso por el cual el espacio requerido para almacenar ciertos datos se reduce con el fin de…. bueno… de ahorrar espacio. Si bien hay técnicas de procesado de señal que se podrían considerar como algoritmos de compresión sobre señales analógicas, en este artículo nos vamos a centrar en la compresión de datos digitales…. vamos, en como coger una secuencia de números y convertirla en otra secuencia de números, más corta, la cual, de alguna forma, podemos volver a expandir en la secuencia original.
Vamos a empezar por lo más sencillo, e iremos introduciendo distintos tipos de algoritmos de forma progresiva.
Run-Lenght Encoding
La verdad que no se como traducir este tipo de compresión…. Codificacion de longitud de secuencia?. La compresión RLE, como es normalmente conocida, es uno de los esquemas de compresión más sencillos. Popular en los 90 para comprimir imágenes con paleta de colores como BMP o PCX, ha caído en desuso en la actualidad en favor de algoritmos más eficientes. Sin embargo, la sencillez de este método hace que merezca la pena tenerlo en mente ya que nos puede resultar útil en ciertos casos.
Vamos a ver como funciona esto con un sencillo ejemplo. Imaginemos
que queremos codificar la siguiente imagen monocroma, utilizando este
método, donde el caracter . representa el color blanco y el
caracter #, representa el color negro:
................
..##########....
..#.............
..#.............
..#.............
..#####.........
..#.............
..#.............
..#.............
..##########....
................Suponiendo que almacenamos el ancho y el alto de forma separada (como
por ejemplo en una imagen ppm,
podemos almacenar todos los datos en una sola línea. Ahora, si os
fijáis, que pasaría si en lugar de almacenar los 18 . del
principio, almacenamos 18.… Estaríamos pasando de 18
caracteres a 3…. Voilá…. Compresión.
El caracter E de más arriba está inicialmente
representado por 176 bytes. Utilizando el método RLE, lo podríamos
representar como
18.8#6.1#16.1#16.1#16.5#11.1#16.1#16.8#18.
Esto son 43 caracteres, lo que significa que hemos comprimido nuestra imagen original unas 4 veces, o si lo preferís, un 75%…. Que no está nada mal.
En la realidad los algoritmos de compresión trabajan con bits, se trata de aprovecha al máximo el espacio, pero para este primer ejemplo, hablar de bytes y caracteres hace más sencillo entender la idea general.
RLE en práctica
En la práctica la implementación de este método de compresión es un poco diferente. Como ya hemos dicho, este método funciona especialmente bien con datos en los que tenemos largas secuencias de un mismo valor. Pensemos por ejemplo, en imágenes de dibujos animados, al menos en los del siglo pasado, en la que se utilizaban colores planos .
Sin embargo, siempre hay partes en las que los números cambian mucho. Si pensamos en imágenes, esas partes corresponden con los detalles de la imagen (las altas frecuencias, la parte de la imagen que cambia más). Esos valores, muchas veces vienen en ráfagas, es decir, cuando los valores cambian, no cambia solo uno. En este caso, RLE estaría generando secuencias más largas, es decir, en lugar de comprimir, estaría haciendo la secuencia más grande. Por ejmplo:
ABCDEF 1A1B1C1D1E1F
Como podemos ver a simple vista, la secuencia generada por el algoritmo es mucho más larga. Por esta razón se suele utilizar una codificación un poco más compleja. Vamos a contaros dos formas de mejorar esto. La primera más general y la segunda utilizada en algunos arcanos formatos de imagen :).
Una forma de evitar este problema es que si la longitud de la secuencia es más de 3, duplicamos el caracter. Por ejemplo:
AAAAAABCDEFFFFGHHJ AA6BCDEFF4GHHJ ^^ ^^
Otra forma de aplicar este método al trabajar con datos binarios es reservar el bit de mayor peso para indicar si lo que sigue a continuación es una secuencia de un pixel repetido, o una secuencia de valores diferentes. De esta forma, en el caso de utilizar valores de 8 bits, la secuencia más larga de valores repetidos que podemos representar es 128, al igual que la secuencia más larga de valores no repetidos.
Para ilustrar este método, vamos a utilizar valores hexadecimales. El bit más significativo (el que tiene un valor asociado más grande) cuando está activo genera el valor 0x80. Para que nos resulte fácil ver la codificación vamos a representar secuencias de menos de 16 bytes, de forma que los valores los podamos acomodar en el nibble inferior de nuestro byte. Por cierto, este byte se suele referir como byte de repetición. Con todo esto:
0x8F 0xFF 0x04 0x01 0x02 0x03 0x04 0x85 0xFF
Esta secuencia se expandiría en:
8F FF 04 85 FF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01020304FFFFFFFFFF
Este tipo de codificación era común, con ciertas variaciones en formatos de imagen como PCX o TGA.
Lempel, Ziv y …
Los algoritmos LZ descritos en el legendario paper de Abraham Lempel y Jacob Ziv en 1977 (ahora ya sabéis de donde viene el nombre LZ), abrieron la puerta a toda una familia de algoritmos de compresión que todavía son utilizados masivamente hoy en día. El paper de 1977 describía dos algoritmos conocidos como LZ1 y LZ2 o LZ77 y LZ78.
Estos algoritmos sentaron las bases del LZW
que se popularizó con el formato GIF en 1984 gracias a la
contribución de Terry Welch (la W en el nombre del algoritmo).
Posteriores versiones como LZMA,
utilizado por ejemplo por el compresor 7z y
xz.
Para no aburriros, y no hacer esta sección supercomplicada, vamos a explicar el algoritmo original y dar algunas indicaciones de como fue modificado para dar lugar a otros memorables miembros de la familia LZ.
LZ77 fué el algoritmo descrito en el paper original de 1977: A Universal Algorithm for Sequential Data Compression, publicado en el mítico IEEE Transaction on Information Theory.
LZ77 es un algoritmo muy sencillo, pero es mucho más fácil de entender sobre un ejemplo, que explicado con palabras…. pero bueno, básicamente lo que el algoritmo hace es buscar ocurrencias del texto en el propio texto.
El algoritmo funciona desplazando una ventana imaginaria sobre los
datos a comprimir. En este ejemplo, vamos a considerar que el tamaño de
la ventana es muy grande o en otras palabras, que vamos a buscar tan
atrás como queramos. En las implementaciones reales este tamaño de
ventana suele variar y usualmente se limita a unos 32Kb (valores de 2Kb
y 4 Kb son también comunes). LZ77 tiene como salida una serie de tuplas
(conjuntos de varios valores de distinta naturaleza)…. un conjunto de
tres valores que vamos a representar como <d,l,c>,
donde:
des el desplazamiento desde la posición actual (el caracter que estamos comprimiendo) a la ocurrencia anterior más cercana. En caso de que no haya una ocurrencia anterior, este valor será 0.les la longitud de la ocurrencia anterior que se corresponde con la cadena actual.ces el caracter que tenemos que añadir a la secuencia que hemos encontrado para obtener el texto actual.
Comprimiendo un texto con LZ77
Con todo lo que hemos dicho vamos a comprimir el texto que mostramos
a continuacin. El caracter ^ indica la posición actual del
algoritmo en el texto. El algoritmo buscará ocurrencias de la cadena que
se encuentra a partir de ese símbolo, en la cadena que se encuentra
antes que él. Comenzaremos en el primer caracter
abcbcbcbabbc ^
Como nuestra secuencia comprimida está vacía, no podemos encontrar el
caracter a así que lo añadimos y nos movemos al siguiente
carácter
abcbcbcbabbc ^ LZ77: (0,0,a)
Lo mismo ocurrirá con la b y la c
siguientes. Así que tras esas dos iteraciones extra no encontraremos con
el siguiente estado:
abcbcbcbabbc ^ LZ77: (0,0,a), (0,0,b), (0,0,c)
Si buscamos hacia atrás, veremos que si nos desplazamos dos
caracteres hacia atrás encontraremos una b que es nuestro
caracter actual. Ahora podemos intentar ver si hay más caracteres que
coinciden. Vemos que la c también coincide. Así que si nos
movemos 2 posiciones hacía atrás (valor d de la tupla),
encontramos una secuencia de 2 caracteres (valor l) de la
tupla. Una vez añadidos esos dos caracteres, necesitamos incluir el
caracter b para completar la secuencia (valor
c de la tupla).
VV abcbcbcbabbc ^^ LZ77: (0,0,a), (0,0,b), (0,0,c), (2,2,b)
Llegados a este punto, nuestra ventana de búsqueda se ha terminado
(hemos alcanzado el caracter actual). En este caso se considera que los
caracteres que hemos añadido ya pasan a formar parte del buffer de
búsqueda, de forma que el bc que ya hemos añadido se
convierte en un nuevo match. De esta forma hemos sido capaces de
encontrar 5 caracteres anteriores que coinciden con los que queremos
comprimir, seguidos del caracter a.
abcbcbcbabbc
^
LZ77: (0,0,a), (0,0,b), (0,0,c), (2,5,a)
a b c bcbcba
Lo siguiente que encontramos es bb, que no existe en
nuestra secuencia de búsqueda, así que emitiremos un nuevo
(0,0,b)
abcbcbcbabbc
^
LZ77: (0,0,a), (0,0,b), (0,0,c), (2,5,a) (0,0,b)
a b c bcbcba b
Y finalmente el último bc se convertiría en:
abcbcbcbabbc
^
LZ77: (0,0,a), (0,0,b), (0,0,c), (2,5,a) (0,0,b) (1,1,c)
a b c bcbcba b bc
Codificando la salida
A primera vista, no parece claro que hayamos comprimido mucho nuestro texto de entrada. Por cada secuencia que encontramos generamos 3 valores… Bueno, en la práctica no se suelen almacenar los tres valores. La mayoría de implementaciones definen dos tipos de salida. Un par longitud, posición, y lo que se conoce como un literal o los valores reales que estamos codificando.
Así, en nuestro ejemplo anterior la secuencia se convertiría en:
<a><b><c><2,5><a><b><1,1><b>
Así contado a lo bestia la secuencia inicial tiene 12 caracteres, mientras que la comprimida tiene solo 10. La forma de diferencia entre un tipo de salida y otro, así como la codificación final de los valores depende de la implementación. Por ejemplo, es común utilizar código de longitud variable para los valores de longitud.
Una de los formatos más comunes de LZ77 es DEFLATE, desarrollado
para la versión 2 de la utilidad PKZIP (que permitía comprimir
ejecutables). Esta implementación estaba patentada, pero tras mucho
trabajo una nueva implementación que no inflingía la patente fué
desarrollada y publicada en el RFC-1951. Esta
implementación libre de patentes permitió el desarrollo de
gzip o el formato PNG.
El formato DEFLATE combina la salida del algoritmo LZ77 con la codificación Huffmann, de la que hablaremos en un rato, para definir un formato binario comprimido.
El advenimiento de GIF
Ahora que sabemos como funciona el algoritmo LZ77, vamos a ver una cosa curiosa. Imaginad que queremos comprimir la siguiente secuencia:
aaaaaaaaaabbbbbbaaaaaaaaaa
Aplicando el algoritmo obtenemos:
<a><1,9><b><1,5><a><1,7>
Y aplicando RLE obtendríamos:
aa10 bb6 aa9
Dejando a un lado la forma final de codificar los datos en los fichero o en la red, podemos ver que LZ77 funciona como un algoritmo RLE para datos en los que tenemos largas secuencia de datos iguales. O dicho de otra forma, el algoritmo se comporta de forma similar a RLE para los casos más favorables para RLE, pero además funciona bien en otros muchos casos.
Como dijimos más arriba, en 1984 la variante LZW fué publicada, y algunos años después se creo el formato GIF que hacía uso de este tipo de compresión. Dejando a un lado otras capacidades de GIF como la posibilidad de hacer animaciones, o la carga progresiva que fueron clave en los inicios de la Web en Internet, este formato obtenía mejores resultados que los formatos basados en RLE y rápidamente desbancó a todos ellos.
La razón de que GIF ofreciera mejores resultados… bueno, la acabamos de ver, digamos que como poco LZ77 es tan bueno como RLE, y LZW es mejor que LZ77.. Lamentablemente la historia de LZW está intímamente ligada al mundo de las patentes y el formato GIF desarrollado por Compuserve estuvo siempre afectado por la controversia entre los acuerdos de Compuserrve y Unisys (poseedor de la patente de LZW). Finalmente, como os comentamos más arriba, el desarrolló PNG como alternativa a GIF y solución al conflicto. En 2004 todas las patentes relacionadas con GIF expiraron y ahora puede utilizarse libremente, si bien, hoy en día su uso está mucho más limitado que en los primeros tiempos de Internet.
Códigos de longitud variable
Normalmente, cuando se habla de compresión se suele empezar con esta parte que es la más matemática, pero creo que haber empezado por los algoritmos más visuales hace más sencillo introducir esta parte… Además, si ahora te pierdes o te cansas… bueno ya has leído la mitad del artículo y con suerte aprendido un par de cosas :).
La idea detrás de los códigos de longitud variable es muy sencilla: ¿Por qué no codificamos los caracteres que aparecen más a menudo con menos bits?. Sencillo no?
En general, la forma más sencilla de codificar un mensaje es asignar códigos de longitud fija. Imaginemos que queremos codificar 4 símbolos para un sistema de medición de precipitaciones, algo como:
A : Caen Chuzos de Punta
B : Llueve
C : Chispea
D : Más seco que la mohama. La forma habitual de codificar esto es utilizar un código de longitud
fija. Como tenemos 4 símbolos necesitamos 2 bits, ya que
2^2 = 4 o si lo preferís, log2 4 = 2 y
haríamos algo como esto:
A -> 00
B -> 10
C -> 01
D -> 11Perfecto no?… Pues sí. Este código funciona perfectamente en cualquier caso, pero hay casos en los que estaremos desperdiciando bits y por lo tanto ancho de banda, en el caso de transmitir estos datos de nuestros sensores a un servidor, o espacio de almacenamiento en el caso que guardemos los datos en algún tipo de memoria. Vamos a introducirnos en el mundo de la Teoría de la Información para intentar entender mejor como podemos aprovechar mejor nuestro ancho de banda o nuestro espacio de almacenamiento.
La teoría de la información
Como su propio nombre indica, el elemento principal de la teoría de la información es la información. De esto vamos a hablar en un momentito, pero antes debéis saber que todo el fundamento matemático tras la teoría de la información, comenzó allá por los locos años 20. Primero con Nyquist (el del límite que lleva su mismo nombre) y Hartley, (que dio nombre a la unidad de medida de información en base 10… como el bit en base dos, pero en base 10), pero la parte de la que vamos a hablar aquí fue introducida unos años más tarde por Claude Shannon, quien en un paper de unas 50 páginas titulado A mathematical Theory of Communications sentó las bases de la teoría de la información moderna.
En lo que resta de artículo vamos a introduciros una pequeña parte de los conceptos que Shannon desarrolla en ese mítico artículo, el cual os recomendamos que leáis si os interesa el tema, ya que desvela los fundamentos de muchas tecnologías actuales.
Ya esta bien de historia, la parte que nos interesa a nosotros, desde el punto de vista de la compresión de datos, es en la que Shannon define lo que es la información y nos da una forma de medirla. Y el concepto es sorprendentemente sencillo.
Imaginemos que nuestro sistema de sensores de lluvia, cuyos mensajes hemos codificado con 2 bits, lo instalamos en Amsterdam. Por si no lo sabéis, los Paises Bajos tienen un tiempo de mi*… muy malo y llueve muy a menudo. En invierno, en verano,… Si vives en Amsterdam y alguien te dice que va a llover, pensarías algo así como: Vaya, lo típico, menuda novedad. Pero si te dicen que mañana va a hacer sol…. ah, amigo, la cosa cambia mucho. La gente se pedirá incluso días libres en el trabajo, por que… bueno, los pocos días de Sol que hay, hay que aprovecharlos.
Sabiendo esto, de los mensajes que definimos anteriormente para nuestro sistema de alertas de lluvia, cual creéis que es el mensaje que nos da más información?…Efectivamente, el D. Pero que pasaría si instalamos el sistema en el desierto de Atacama?, el lugar más seco de la tierra?… Allí que llueva es una gran noticia no?.
Pues con todo esto que os acabamos de contar, parece lógico pensar que la cantidad de información que proporciona un mensaje es inversamente proporcional a la probabilidad de que ese mensaje ocurra, o si lo preferís que el evento asociado a ese mensaje ocurra… que en nuestro caso es lo mismo. Cuando menor sea la probabilidad de que el mensaje ocurra, más información nos estará proporcionando ese mensaje. Así que podemos concluir que:
I(x) = log (1/p(x)) = - log (p(x))Donde I(x) es la cantidad de información del mensaje
x y p(x) es la probabilidad de que ocurra ese
mensaje (o evento si lo queremos ver desde un punto de vista más
estadístico)
En caso de que no estéis acostumbrados a trabajar con logaritmos, que sepáis que esa función, el logaritmo, cumple la siguiente propiedad:
log (1/a) = log (a ^ -1) = -1 * log (a)En otras palabras, el logaritmo de un número elevado a un determinado
exponente, es igual al exponente, multiplicado por el logaritmo del
número. Como el inverso de cualquier número es ese número elevado a -1,
se cumple la expresión de arriba, y por ello
log(1/p)=-log(p)
Os preguntaréis, por qué el logaritmo?. La verdad que es una cuestión de conveniencia, ya que las probabilidades, por definición, toman valores entre 0 y 1. En otras palabras, se trata de valores muy pequeños. La función logaritmo tiene la propiedad de expandir los valores entre 0 y 1, de forma que resulta más sencillo trabajar con ellos. Por ejemplo, imaginad el siguiente caso:
p(x) = 0.0001
1/p(x) = 10000
log (1/(p(x))) = -4El logaritmo nos permite evitar números muy pequeños o muy grandes y nos ofrece valores más fáciles de interpretar y por lo tanto más fáciles de manejar.
Bueno, es hora de continuar, ahora que podemos medir la cantidad de información en un mensaje vamos a ver como podemos cuantificar muchos de estos mensajes juntos.
Entropía
La palabra entropía se utiliza como un forma de medir el desorden de las cosas. En termodinámica nos indica como de revolucionados están los átomos dentro de un determinado sistema (y sistema termodinámicamente hablando es un concepto muy amplio), pero Entropía, en teoría de la información, se utiliza para representar lo aleatoria que es una determinada secuencia de datos.
Dicho de otra forma, la entropía nos da una medida de la redundancia (o de lo aleatorio si lo preferís) que hay en un mensaje y por lo tanto nos indica cuanto se puede comprimir un determinado mensaje. Pensad por un segundo en RLE o LZ77… Ambos algoritmos se basan en buscar valores repetidos y re-escribiros de una forma más eficiente. Es decir, esos algoritmos intentan reducir la redundancia en el mensaje. Si no hay redundancia… bueno, los algoritmos simplemente no funcionan y en general, lejos de comprimir los datos van a aumentar su tamaño… Que pasaría si a LZ77 le pasamos un mensaje formado por una única repetición de cada símbolo?… No tendría nada que comprimir verdad….
La entropía en teoría de la información se calcula con la siguiente fórmula. Os adelanto que parece complicada pero en seguida veréis que es mucho más sencilla de lo que parece.
N N
H = Sum p(x)log(1/p(x)) = - Sum p(x)log(p(x))
i=0 i=0Vista así da un poco de miedo la formulita no?. Pero y si la escribimos así:
H = Sum p(x)I(x)
xDonde, p(x) es la probabilidad de que ocurra el mensaje
x, e I(x) es la cantidad de información de ese
mensaje. Dicho de otra forma, la entropía no es más que la media
ponderada de la cantidad de información de todos los mensajes (o más
correctamente símbolos)q ue utilizamos en un determinado sistema de
comunicación.
Normalmente cuando calculáis una media suponéis que los valores tiene todos la misma probabilidad, es decir, la distribución es uniforme. En ese caso la probabilidad de cada valor es 1/N, siendo N el número de elementos, Así, cuando hacéis una media, sumáis los valores y los dividís por N. En el caso general, en lugar de dividir por N hay que multiplicar cada valor por su probabilidad asociada y así es como obtenemos la fórmula anterior.
Breve Comentario
Hasta ahora hemos estado utilizando las palabras mensaje y símbolo de una forma un poco ambigua, ya que la diferencia no era realmente importante, pero llegados a este punto es importante que conozcamos la diferencia entre cada una de estas palabras.
Un símbolo es cada uno de los elementos mínimos que podemos transmitir o almacenar. El conjunto de todos los símbolos utilizados en un determinado sistema de comunicaciones se denomina alfabeto. Los símbolos, pueden ser cualquier cosa: Números, rayas y puntos, valores de voltaje…. Pero en general para nosotros cada símbolo va a ser un valor normalmente codificado en binario.
En este contexto, un mensaje no es más que una secuencia de símbolos. Espero no haberos liado mucho. Si pensamos en este articulo:
- Las letras son los símbolos utilizados para codificar el mensaje
- El alfabeto… bueno, es el alfabeto, la lista de las letras que podemos usar :).
- Y el mensaje es el articulos que combina los símbolos del alfabeto de una forma concreta para transmitir cierta información.
En nuestros ejemplos anteriores, los símbolos que definíamos, eran por si mismo un mensaje. O si lo preferís, el número de mensajes posible estaba limitado y cada mensaje contenia solo un símbolo. Por ejemplo, si nuestro mensaje es que esta lloviendo, utilizamos el símbolo D, pero no tiene sentido añadir ninguno de los otros. El mensaje y el símbolo coinciden en ese caso.
Sin entrar en profundidad en otros aspectos del artículo de Shannon, espero que la idea general esté clara y resulte más sencillo comprender el resto del artículo.
Entropía y redundancia
Tras esta pequeña disgresión, continuemos con el tema principal.
La entropía es capaz de medir la cantidad de redundancia que hay en una determinada secuencia de símbolos o mensaje, y por lo tanto nos dará, entre otras cosas, una medida de cuanto podemos comprimir esos mensajes. Volvamos por un momento a nuestro ejemplo de la lluvia y vamos a inventarnos unos valores de ejemplo para tener algo con lo que trabajar. Imaginemos que en nuestra ciudad imaginaria Razorburgo, llueve a lo bestia unos 80 días al año, hace sol unos 181 días al año, 52 días al año está nublado y llueve de forma normal y el resto del año, unos 53 días, esta nublado y chispea. Esto nos daría las siguientes probabilidades.
A : Caen Chuzos de Punta | p(A) = 80/365 = 0.219
B : Llueve | p(B) = 52/365 = 0.142
C : Chispea | p(C) = 53/365 = 0.145
D : Más seco que la mohama. | p(D) = 181/365 = 0.496En este ejemplo, los mensajes que nos dan más información son los que nos dice si llueve. Especialmente si llueve normal o chispea. Ahora podemos calcular la entropía para este conjunto de símbolos.
H = - ( 0.219 * log2(0.219) + 0.142 * log2 (0.142)
+ 0.145 * log2 (0.145) + 0.496 * log2 (0.496) = 1.785Comparemos esto con la que obtendríamos en un lugar en el que llueve y hace sol por igual. Es decir, la probabilidad de cualquier símbolo es 1/4:
H = 4* (1/4 * log2(4)) = 4 * (2/4)= 2Sip, la entropía no solo nos dice la cantidad de redundancia que hay en un mensaje, sino que también nos da el límite inferior de la cantidad de bits que necesitamos para codificar cada símbolo de un mensaje. Bueno, si hemos usado logaritmos en base dos. Si usáis logaritmos neperianos (base e), obtendréis NATs y si usáis logaritmos naturales (base 10) obtendréis HARTLEYs.
Observad que si definimos un conjunto de mensajes equi-probables (todos con la misma posibilidad, la formula se reduce a:
H = N * (1/N * log2 (1/N))= -log2(N)Y eso no es otra cosa que el número de bits necesarios para codificar un símbolos de cualquier alfabeto con símbolos equiprobables…. Mind blowing!!!!
Teorema de Codificación de Fuente
Esto que os acabamos de contar es la base de lo que se conoce como el teorema de codificación de fuente de Shannon, y puede ser demostrado matemáticamente. El teorema en su formulación original dice lo siguiente.
Dadas N variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, cada una de ellas con entropía H(X), estas N variables pueden ser comprimidas en N * H(X) bits con un riesgo despreciable de pérdida de información cuando N tiende a infinito. Por el contrario, si esas variables aleatorias son comprimidas en menos de N * H(x) bits es virtualmente seguro que se perderá información.
Es decir, la entropía no solo nos permite determinar lo aleatorio que es un mensaje sino que nos indica cual es el límite teórico de compresión de una determinada fuente de datos.
Como os contamos en la sección anterior, la entropía nos indica el
número mínimo de bits que necesitamos por símbolo mientras que el
teorema de codificación de fuente habla de mensajes de N símbolos. Por
eso el tamaño total del que habla está multiplicado por
N.
Ahora que sabemos cuanto podemos comprimir una determinada fuente de datos, solo necesitamos saber como codificar esos datos para acercarnos lo más posible a el valor teórico que nos proporciona el teorema. Observad que el teorema asegura que podemos conseguir ese nivel de compresión cuando el mensaje tiene una longitud infinita, o si lo preferís cuando es mú grande. Lo que esto significa es que, en la práctica, la tasa de compresión que obtendremos será un poco superior a la teórica… Pero para explorar todo esto necesitamos ser capaces de codificar nuestros datos de forma que ocupen menos. Vamos allá.
Códigos de longitud variable
Ahora que ya hemos introducido los principales elementos que necesitamos para entender como comprimir mensajes desde el punto de vista de la teoría de la información, vamos a ver como usar todo esto en la práctica. Lo que vamos a hacer es algo bastante obvio: Usar menos bits para codificar los mensajes que aparezcan más a menudo. O lo que es lo mismo, utilizar códigos de longitud variable en los que los símbolos no tienen todos el mismo número de bits. Que es exactamente otra forma de decir lo mismo :).
Un ejemplo de esto es el conocido código Morse, el cual asigna secuencias de puntos y rayas más cortas a las letras más comunes… al menos en el idioma inglés.
Para ilustrar todo esto, usaremos un ejemplo muy sencillo con 4 símbolos: A, B, C, D.
Empecemos por el caso más sencillo en el que todos los símbolos tienen la misma posibilidad de aparecer:
A | p(A) = 1/4 | log(p(A)) = -2 | 00
B | p(B) = 1/4 | log(p(B)) = -2 | 01
C | p(C) = 1/4 | log(p(C)) = -2 | 10
D | p(D) = 1/4 | log(p(D)) = -2 | 11La entropía para este alfabeto es de 2 (la media de muchos valores iguales es precisamente el valor de cada uno de ellos… no necesitamos calcularlo). Y tiene sentido que necesitemos 2 bits para codificar nuestros 4 mensajes. Si ninguno de los mensajes es más probable que los demás, no hay ninguna información que podamos utilizar así que la mejor solución es utilizar nuestro clásico código de longitud fija.
Ahora imaginemos que las probabilidades de los símbolos son diferentes. Pensad por ejemplo en las letras en un texto, algunas letras aparecen más a menudo que otras o, dicho de otra forma, algunas letras tienen una probabilidad más alta de aparecer en un mensaje.
A | p(A) = 1/2 | log(p(A)) = -1
B | p(B) = 1/4 | log(p(B)) = -2
C | p(C) = 1/8 | log(p(C)) = -3
D | p(D) = 1/8 | log(p(D)) = -3 La entropía para este alfabeto es: 0.4375. Vamos que estamos desperdiciando un montón de espacio utilizando una número fijo de bits para codificar esta información.
Así que vamos a intentar asignar menos bits a los mensajes más
probables (los que aparecen más a menudo), y dar más bits a los menos
probables. Comenzaremos dándole el código 0 al mensaje
A. El mensaje B es el siguiente, pero ya no le
podemos dar solo un bit, porque sino, no podríamos decodificar el
mensaje, así que le vamos a dar el código 10 (veremos por
qué en un momento).
Finalmente, los símbolos C y D son los
menos probables y por lo tanto deben tener el código más largo, así que
les asignaremos los valores 110 y 111
respectivamente. Nuestro código resultante es:
A | 0
B | 10
C | 110
D | 111Fijaros que el número de bits que hemos asignado a cada símbolo se corresponde con la cantidad de información asociada a cada uno de ellos; 1, 2, 3 y 3.
Este código no lo hemos creado de forma arbitraria, es un tipo
especial de código conocido como código prefijo. Un
código prefijo es un código de longitud variable en el que cada palabra
código no es prefijo de ninguna otra. Lo que esto nos permite es poder
decodificar los mensajes cuando recibimos los bits todos juntos sin
ambiguedad posible. Por ejemplo, dada la secuencia de
bits0001101111011101110, obtendremos el resultado:
0 0 0 110 111 10 111 0 111 0
A A A C D B D A D AComo podéis ver, esa es la única forma de decodificar la secuencia de bits inicial.
Utilizando el teorema de codificación de fuente de Shannon, sabemos
que, para este conjunto de símbolos, es posible codificar un mensaje
suficientemente largo con N * H(X). Más arriba vimos que la
entropía de este alfabeto era de 0.4375. Puesto que tenemos 4 símbolos
el número mínimo de bits por símbolo teórico que podemos alcanzar
es:
N * H(X) = 4 * 0.4375 = 1.75Ahora calculemos la longitud media del código de longitud variable que hemos generado:
E{L} = 1 * p(A) + 2 * p(B) + 3 * p(C) + 3 * p(D) =
= 1 * 1/2 + 2 * 1/4 + 3 * 1/8 + 3 * 1/8 = 1.75
Es decir, el código que hemos calculado es el código óptimo para este conjunto de símbolos y tiene un nombre especial…
Códigos de Huffman
El código que hemos construido en la sección anterior es un tipo especial de código prefijo conocido como código de Huffman. El código de Huffman es óptimo para un determinado alfabeto y se puede generar muy fácilmente utilizando un sencillo algoritmo (básicamente tenemos que construir un árbol binario usando las probabilidades):
Comenzamos colocando todos los símbolos en una tabla ordenada por sus probabilidades:
Símbolo | A | B | C | D |
--------+--------+--------+-------+-------+
Prob | .5 | .25 | 0.125 | 0.125 |A partir de aquí, construiremos el código de forma iteractiva,
añadiendo un bit cada vez. Comenzamos eligiendo los dos símbolos con la
probabilidad más baja. En este caso C y D y
asignamos un bit a cada uno de ellos.
Símbolo | A | B | C | D |
--------+--------+--------+-------+-------+
Prob | .5 | .25 | 0.125 | 0.125 |
| | | 0 | 1 |A continuación, asignamos al conjunto formado por esos dos símbolos la suma de las probabilidades de los símbolos originales,
Símbolo | A | B | C | D |
--------+--------+--------+-------+-------+
Prob | .5 | .25 | 0.125 | 0.125 |
| | | 0 | 1 |
| .5 | .25 | 0.25 | |Y repetimos el proceso añadiendo cada vez bits a la izquierda.
Símbolo | A | B | C | D | PASO |
--------+--------+--------+-------+-------+------+
Prob | .5 | .25 | 0.125 | 0.125 | 0 |
| | | 0 | 1 | 1 |
| .5 | .25 | 0.25 | | 2 |
| | 0 | 10 | 11 | 3 |
| .5 | .5 | | | 4 |
| 0 | 10 | 110 | 111 | 5 |Realmente hemos construido un árbol binario, pero empezando desde abajo.
A B C D
.5| .25| .125| .125| 0
| | '0'| '1'| 1
| | +--+---+
.5| .25| .5| 2
| '0'| '1'| 3
| +----+----+
.5| .5| 4
'0'| '1'| 5
+------+-----+
| ROOTAhora, si recorremos el árbol desde la raíz a cada uno de los símbolos, obtenemos los códigos que obtuvimos anteriormente. El hecho de que se trate de un árbol binario, nos asegura que se trata de un código prefijo… simplemente por la forma de construirlo.
Como podéis observar, dependiendo de como decidamos ir asignando los distintos bits, podemos obtener diferentes códigos. No solo eso, en casos más complejos en los que varios símbolos tienen la misma probabilidad, podremos agruparlos de diferentes formas y obtener código completamente distintos. Eso hace que un mismo alfabeto pueda producir diferentes códigos Huffman, dependiendo de como se asignen los bits.
Veamos ahora como quedaría codificado un mensaje de ejemplo, utilizando nuestro código HUffman u un código de longitud fija:
A A A B A A A B A B A C A A B D A : 17 Símbolos
00 00 00 01 00 00 00 01 00 01 00 10 00 00 01 11 00 : 34 bits
0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 110 0 0 10 111 0 : 25 bitsComo podéis ver nos hemos ahorrado unos cuantos bits. En concreto necesitamos 25 bits para codificar 17 símbolos, lo que significa que hemos utilizado 1.47 bits por símbolo y hemos comprimido el mensaje algo más de un 25%.
Los códigos Huffman son más comunes de lo que podríais imaginas, si bien, no se utilizan como sistema de compresión, sino como una forma eficiente de codificar información normalmente como parte de un algoritmo de compresión más general. Por ejemplo, muchas implementaciones de LZ77 utilizan códigos Huffman para codificar las longitudes de las secuencias. JPEG, utiliza códigos Huffman para codificar los coeficientes de la DCT (realmente no es un código Huffman, sino código prefijo pre-calculado, pero se suelen referir a ellos de esta forma).
Extensión de Fuente
Una forma de comprimir todavía más un mensaje es utilizando una técnica que se conoce como extensión de fuente. El concepto es muy sencillo, en lugar de tomar símbolos aislados, los tomamos en grupos. Veamos como funciona esto con un sencillo ejemplo utilizando solo 2 símbolos. Imaginemos que nuestro sistema de comunicación utiliza los dos símbolos siguientes:
A -> p(A) = 3/4
B -> p(B) = 1/4La entropía para este conjunto de símbolos es 0.81, es
decir, teóricamente podríamos comprimir nuestros mensajes para que, en
media, cada símbolo utilice 0.81 bits… Pero con solo dos
símbolos, los únicos códigos que podemos generar son
CÓDIGO 1 | CÓDIGO 2
A -> 0 | 1
B -> 1 | 0Entonces, como podemos acercarnos al límite teórico de Shannon
indicado por la entropía. Bueno, una forma es extendiendo la fuente. En
lugar de considerar los símbolos A y B,
consideremos todas sus combinaciones:
AA -> p(A) * p(A) = 9/16
AB -> p(A) * p(B) = 3/16
BA -> p(B) * p(B) = 3/16
BB -> p(B) * p(B) = 1/16Ahora podemos generar un nuevo código Huffman con estos nuevos valores de probabilidad:
AA -> p(AA) = 9/16 -> 0
AB -> p(AB) = 3/16 -> 10
BA -> p(BB) = 3/16 -> 110
BB -> p(BB) = 1/16 -> 111En toda esta teoría siempre se asumen que los valores son independientes e idénticamente distribuidos. Esto simplemente significa que todos los valores siguen la misma distribución de probabilidades y su valor no depende de ningún otro valor. Esta es la razón por la que podemos calcular la probabilidad de dos símbolos consecutivos como el producto de las probabilidades de cada símbolo separado… Cuando los valores (la variable aleatoria como le llaman en estadística) no cumplen esta propiedad… bueno, las cosas se complican un poco más.
Si ahora calculamos la entropía y longitud media del código obtendremos:
H = 1.62
L = 9/16*1 + 3/16*2 + 3/16*3 + 1/16 * 4 = 1.68Como podéis ver, ahora estamos mucho más cerca del valor teórico. De hecho, el cociente entre la entropía y la longitud media del código mide la eficiencia del código. Para el primer caso teníamos:
0.81/1 = 0.81 -> 81%Mientras que ahora nuestro código tiene una eficiencia de:
1.62/1.68 = 0.96 -> 96%Observad que ahora, cada uno de nuestros símbolos incluye dos de los
símbolos originales. Así que, respecto en media, estamos utilizando
1.68/2 = 0.84 bits por cada uno de nuestos símbolos
originales (A y B) y como podéis ver, este es
un valor más cercano al valor de la entropía original.
Este proceso se puede extender varias veces (probad a generar el código para la extensión a 3 simbolos), si bien, la ganancia en compresión es cada vez menor con cada extensión. Si lo pensamos un poco, el algoritmo LZ del que hablamos al principio, en cierto modo, saca beneficio de este resultado ya que agrupa símbolos asignandole códigos más cortos cuanto más frecuentes son (cuanto más aparezcan en el mensaje a comprimir).
Conclusión
En este artículo hemos repasado algunos de los métodos más comunes para comprimir datos sin pérdidas. Si bien existen muchos más tipos de algoritmos de compresión, estos tres que hemos discutido cubren un amplio espectro de los existentes. Los códigos Huffman basados en entropía, los códigos LZ basados en diccionario de palabras clave y otros algoritmos más intuitivos como RLE que no caen en una familia concreta.
Nos hemos introducido tímidamente en el apasionante mundo de la teoría de la información y hemos visto como conceptos como la entropía y la longitud de los código se relacionan estadísticamente con los datos que queremos comprimir
■